Como muchas mujeres, esperaba tener un parto vaginal. No quería que me hicieran una cesárea. En nuestra cultura, hay tanta negatividad y vergüenza asociada a las cesáreas que me aterrorizaba tener una. Así que nunca leí nada sobre ellas, porque estaba convencida de que eran algo que les ocurría a otras mujeres, no a mí. Así que cuando acabé teniendo una cesárea, no me esperaba la tarea a la que me vería obligada a enfrentarme después de la cirugía: el temido pedo post cesárea.
Aunque tenía mi corazón puesto en un parto vaginal, mi médico me decía semana tras semana que mi hija venía de nalgas. En lugar de colocarse con la cabeza hacia abajo y lista para el parto, estaba literalmente en posición sentada con su cabeza junto a mi pecho y sus piernas junto a mi pelvis. Intenté todas las técnicas para conseguir que se girara, porque mi médico me informó de que el parto vaginal de un bebé de nalgas entrañaba riesgos. Me dijo que el parto podía retrasarse o que mi bebé podía sufrir. Pero yo no quería tener una cesárea.
Finalmente, mi médico me dio la noticia de que tenía que programar una cesárea. Así que lo hice. Pero estaba destrozada por ello.

En la consulta de mi médico me dieron un folleto que explicaba el procedimiento, los riesgos y lo que podía esperar durante la recuperación. Hojeé el panfleto y mi médico repasó los aspectos básicos conmigo. Pensaba que tenía unos días para investigar sobre la cesárea, pero acabé poniéndome de parto unos días antes de la fecha prevista, así que no tuve mucho tiempo para informarme. Por suerte, todo salió según lo previsto.
Poco después del procedimiento, me dieron trozos de hielo. Me dijeron que no podía tomar agua ni comida. Estaba agotada y hambrienta. Lo último que comí fue a las seis de la tarde de un domingo, y tuve a mi hija alrededor de las dos y media de la mañana del lunes. Pero aun así tuve que hacer acopio de energía para intentar dar el pecho.
«¿Quieres decir que tengo que hacer un gran anuncio cuando se me pasen los gases para poder comer?», quise gritarle a la enfermera. «Um, de acuerdo, genial».
Vinieron unas cuantas enfermeras a verme y no paraban de preguntarme si había echado gases. A mí me daba vergüenza. No tenía ni idea de que expulsar gases después de una cesárea es importante, porque el aire suele quedar atrapado en el cuerpo cuando te cosen durante la operación. Me dijeron que expulsar gases era una buena señal de que todo estaba bien, y que mi cuerpo funcionaba con normalidad.
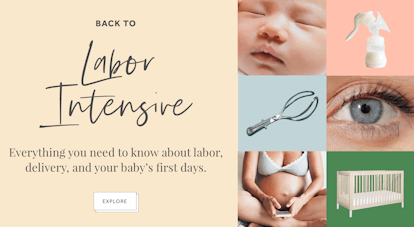
Al final, una de las enfermeras me informó de que no podía comer hasta que me tirara un pedo. Me quedé horrorizada. «¿Quieres decir que tengo que hacer un gran anuncio cuando se me escapan los gases para poder comer?», quise gritar. «Um, de acuerdo, genial».

No hace falta decir, que estaba molesto, avergonzado, y un poco en shock. Mastiqué esos estúpidos trozos de hielo durante horas. Al final, mi marido no pudo esperar más para comer y bajó a la cafetería y se compró la cena. Estaba increíblemente hambriento, y estoy segura de que si las miradas pudieran matar, él habría muerto en el acto. No era el único que estaba saciado: mi hija ya se había alimentado al menos seis veces. Pero a mí todavía no me habían salido los gases, así que no había ingerido ningún alimento. El tiempo pasaba, y mi estómago gruñía.
Todo el mundo me preguntaba si ya había «hecho el acto».
Todo el mundo me preguntaba si ya había «hecho el acto»: enfermeras, médicos, incluso mi marido. Cada vez que alguien me preguntaba si había expulsado los gases, me limitaba a lanzar una mirada de asco. Tuve la tentación de forzarme a expulsar los gases, pero me aterraba la idea de hacerme daño de alguna manera. Pasaron las horas y pensé que me desmayaría en cualquier momento por el hambre. Nunca más volveré a comer un helado, pensé. ¿De quién fue la idea de ofrecerle a una mujer trocitos de hielo después del parto? Intenté imaginar que eran patatas fritas o galletas, pero eso sólo me hizo sentir más hambre y más mal humor.

Entonces, por fin, se escapó un pequeño pitido. Fue tan silencioso que casi me lo pierdo, pero me emocioné. Nunca pensé que me hubiera hecho tanta ilusión anunciar al mundo que me había tirado un pedo. ¡Por fin podía comer! Ni que decir tiene que me comí todo lo que me ofrecieron. Ojalá pudiera recordar cuál fue mi primera comida posparto, pero sinceramente, comí tan rápido que todo quedó borroso.
Esperar a comer después de una cesárea fue lo peor, y no sé por qué nadie me advirtió de antemano sobre el pedo posoperatorio. Pero podría haber sido peor: poco después de que terminara mi tortura, una enfermera me informó de que, en el pasado, a las mujeres a las que se les practicaba una cesárea se les exigía que defecaran antes de poder irse a casa. Si me hubieran presionado para que defecara además de expulsar los gases, creo que habría muerto. No poder comer y tener que anunciar al mundo que me había tirado un pedo para conseguir algo de comer ya era bastante malo, y es una experiencia que nunca olvidaré.
0 comentarios